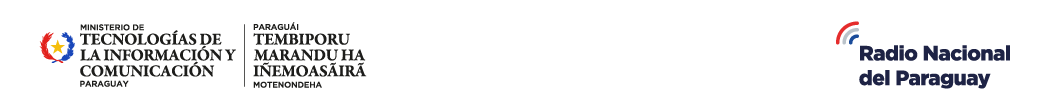El autor español se erigió como un bastión de la literatura del Siglo de Oro gracias a sus juegos de palabras, su destreza en cualquier género o su profundidad de pensamiento, expresado de forma sencilla y directa.
Socarrón, ingenioso, auténtico. Francisco de Quevedo y Villegas es una figura clave en la literatura española y universal. Su obra se dispersó entre diferentes géneros, renovándolos y otorgando maestría tanto en el ensayo como en la poesía o la novela de picaresca.
Antes dejó cerca de 900 poemas, varios discursos políticos y filosóficos y la actualización de la picaresca con Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, publicado en 1626. A su faceta de prescriptor y referente del barroco se le colgó otra: la de la supuesta rivalidad con Luis de Góngora y el duelo literario en el que se engarzaron mediante versos jocosos.
«Yo te untaré mis obras con tocino / porque no me las muerdas, Gongorilla, / perro de los ingenios de Castilla, / docto en pullas, cual mozo de camino; / apenas hombre, sacerdote indino, / que aprendiste sin cristus la cartilla; / chocarrero de Córdoba y Sevilla, / y en la Corte bufón a lo divino», escribía en uno.
Nadie supo dilucidar al fin si era o no verdadera aquella batalla de pluma y tintero. Lo que está claro es que ambos, contemporáneos, se auparon como estandartes del llamado Siglo de Oro español junto a Lope de Vega, Calderón de la Barca o Garcilaso de la Vega. Su origen, no obstante, es totalmente distinto: mientras Góngora nació en el sur, Quevedo se crio en la capital, pegado a la Corte. Sus padres ostentaban cargos en Palacio y él tuvo acceso temprano al ambiente cortesano.
Quevedo estudió en el Colegio Imperial de los jesuitas y luego cursó lenguas clásicas, francés, italiano, filosofía, física, matemáticas y teología en Alcalá de Henares, municipio al este de Madrid. Trasladado a Valladolid para concluir sus estudios, empezó allí su producción poética. Destacaba ya por su estilo incisivo, su humor soterrado y su erudición. Hubo quien le achacó esa formación a su cojera y su miopía aguda, atributos por los que habría recurrido a las letras y la cultura en su infancia. Y que le hacía portar esas gafas circulares de lente gruesa: los modelos de montura parecidos se han ganado desde entonces el apodo de quevedos.
En 1606 volvió a Madrid, terminando la carrera y relacionándose con el duque de Osuna. A él le dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca publicado en español. Unos años después, en 1613, acompañó al duque a Sicilia. Lo hizo como secretario de Estado y participó como agente secreto en intrigas diplomáticas en el país mediteterráneo. Cuando regresó, en 1616, recibió el hábito de la Orden de Santiago. Posteriormente, sus desavenencias con los mandatarios provocaron su destierro a León (al noroeste de la península) y, más tarde, con una condena de prisión.
Pasó de 1939 a 1943 encarcelado en una minúscula celda del convento de San Marcos, en León. Salió en libertad con la salud quebrada y se retiró a la Torre de Juan Abad, de Villanueva de los Infantes, donde murió en 1945. En la iglesia de San Andrés de la localidad aún conservan sus restos y muestran el espacio donde empeñó sus últimos días. Lo catalogan en su web como «un hombre culto, libre e insobornable».
Lo fue tanto en el plano existencial como intelectual. Cultivó y modernizó todos los géneros. Hincó el diente en la poesía con una mezcla de originalidad, sencillez e ironía. Ejerció la sátira como un escudo, mostrando desilusión y melancolía. También untó con hondura las imágenes de sus rimas, reflexionando sobre lo mundano y lo trascendental.
Famoso es la descripción de un narigudo: «Érase un hombre a una nariz pegado, / Érase una nariz superlativa, / Érase una alquitara medio viva, / Érase un peje espada mal barbado». O su definición del amor: «Es hielo abrasador, es fuego helado, / es herida que duele y no se siente, / es un soñado bien, un mal presente, /es un breve descanso muy cansado».
Con La cuna y la sepultura, de 1634, alcanzó la cumbre de su ideario estoico. Y con la mencionada Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, de 1626, reformuló las andanzas del pícaro español, que tenían su máximo exponente en el Lazarillo de Tormes, publicada casi un siglo antes.
Virtuoso de la sintaxis y corrosivo en sus juicios, Quevedo aún pervive en la memoria internacional como eminencia del lenguaje. Su aniversario aún resuena con el obituario que él mismo diseñó:
«Cerrar podrá mis ojos la postrera / sombra que me llevare el blanco día; / y podrá desatar esta alma mía / hora a su afán ansioso lisonjera (…) Su cuerpo dejará, no su cuidado; / serán ceniza, mas tendrán sentido; / polvo serán, mas polvo enamorado».